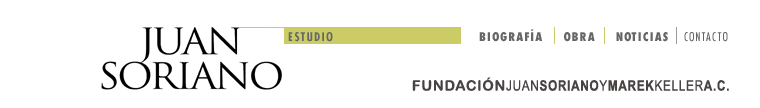 |

| TEXTOS |
SERGIO PITOL. JUAN SORIANO. EL VIAJE Y SUS TREGUAS. 1 EN GUADALAJARA. 2 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 3 ENTRE ROMA Y MÉXICO. 4 ENTRE MÉXICO Y PARIS. 2 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Guando alguien ha recorrido un tramo largo de vida y dirige su mirada hacia el pasado, le resulta impresionante la enorme importancia que en ella ha jugado el azar. Es posible, dicen algunos, que el conjunto de hechos nacidos por azar estuviesen ya predestinados, y que en el libro de la vida todo lo que parece ocasional estuviese ya trazado. No haber asistido cierto día a una cita que parecía importante, por ejemplo, determinó una cadena de circunstancias que cambiaron de modo notable la existencia. Es posible que sin la extravagancia impetuosa de Martha, su hermana, y el trabajo en la tienda y taller de antigüedades de Jesús Reyes Ferreira, las facultades de aquel no que transformaba con las manos la arcilla y la cera se hubiesen reducido a una simple habilidad manual infantil, un juego intrascendente, una llama de fervor que se consume en si misma, como sucede con millares de niños prodigios que terminan en trabajos anodinos, sin gracia, sin establecer jamás comunicación con el arte o la ciencia. La energía enloquecida de su hermana, su arribismo, su “salón literario”', pusieron en contacto al adolescente con algunos jaliscienses que viajaban, leían, oían música, conocían lenguas extranjeras, introducían palabras en francés y en inglés en medio de la conversación mas intrascendente, y se deleitaban en su superioridad y rango social; personajes excéntricos, uno de cuyos atributos, el fundamental, el del perfecto snob, era estar permanentemente de regreso de todas las cosas, para lo que era necesario informarse sobre lo que se decía, escribía o pintaba en la capital, pero sobre todo en Nueva York, en Paris,. Londres o Roma. Su trato con Reyes Ferreira fue más propicio a un camino de perfección que el de aquella fauna florida y parlanchina más cercana al coñac y al tequila que a cualquier disciplina. Chucho lo familiarizo con sus propios conocimientos artísticos, que eran amplios, lo acercó a los libros, a la historia y, sobre todo, al barroco mexicano y al arte popular, sus plazas fuertes. Un día, por azar, entraron al Museo de Guadalajara la fotógrafa Lola Álvarez Bravo y los pintores Maria lzquierdo y José Chávez Morado, jóvenes que se movían ya con cierta soltura en el medio artístico mexicano, y por casualidad pasaron a la sala que ocupaba la exposición de Caracalla y sus discípulos. Lo hicieron, por fortuna, en el momento en que Juan estaba presente. De lo que vieron, lo único que les intereso fueron los cuadros de aquel nov, cuyos retratos tenían una extraña conexión con el expresionismo alemán. Conversaron con él y lo alentaron a viajar a la capital para continuar estudios y seguir pintando. Un año más tarde, el adolescente tapatío llegó a la gran ciudad, perdido, asombrado, inspirado, ríspido, acongojado, como ese personaje balzaciano, recreado luego por todos los novelistas del siglo XIX, el joven llegado de provincias, que aparece de pronto en la gran capital con la intención de comerse el mundo, de forjarse una educación sentimental, de triunfar en todos los terrenos. En la mayoría de esas novelas las circunstancias rebasan la capacidad de comprensión y resistencia del joven e inocente forastero. Las durezas del medio lo debilitan, lo derrotan y hacen de él un paria anónimo, o, por otra parte, la suerte le sonríe, ingresa en la administración, en los negocios, en el periodismo, y esa aparente ventura derrota al artista, lo aleja de su ser esencial, lo transforma y lo vence de la manera opuesta a la del otro. Años después de su ingreso a la gran urbe, ha olvidado el propósito inicial. La concatenación de una serie infinita de azares lo ha transformado, a tal grado que si alguien comenta sus momentos iniciales el sonríe entre avergonzado y sentimental y cuenta anécdotas sobre las veleidades de una juventud incierta, la suya. No recuerda con desagrado esos tiempos de bohemia, dice, pero la realidad es siempre la realidad, y sus intereses, su puesto, su familia, sus compromisos no le permiten detenerse en aquellas fantasías. Y de repente, malhumorado, cambia de tema. Juan Soriano habla de su vulnerabilidad juvenil, de su desorientación, de su ignorancia, de las trampas que su delicado sistema nervioso le tendía. Es probable que haya sido así, pero no recuerda ya, o tal vez ni siquiera lo percibió en su momento, que en el interior de ese trémulo adolescente existía una estructura de acero que en muy poco tiempo le permitió ser una de las presencias mas interesantes del arte en México. Casualidad y causalidad se convierten entonces en una misma instancia. Aquel joven logro acercarse al azar, retarlo, manejarlo, para forjar una figura mitológica, la de Juan Soriano. Pocos anos después de llegar a la capital se incorporo al mundo de la cultura, en especial al de las artes plásticas y la literatura, que en aquella época estaban plenamente integrados. Octavio Paz fue el amigo más admirado en su juventud y durante toda la vida. Fue también su maestro esencial. A lo largo de esa amistad, Paz escribió textos espléndidos sobre su pintura, el primero, de 1941, es un retrato, un homenaje y un poema. Dice el primer párrafo: Cuerpo ligero, de huesos frágiles como los de los esqueletos de juguetería, levemente encorvado no se sabe si por los presentimientos o las experiencias; manos largas, huesudas, sin elocuencia, de títere; hombros angostos que aún recuerdan las alas de petate del ángel o las membranas de murciélago; delgado pescuezo de volátil, resguardado por el cuello almidonado y estirado de la camisa; y el rostro: pájaro, potro huérfano, extraviado. Viste de mayor, niño vestido de hombre. 0 pájaro disfrazado de humano. 0 potro que fuera pájaro y niño y viejo al mismo tiempo. 0, al fin, simplemente, niño permanente, sin años, amargo, cínico, ingenuo, malicioso, endurecido, desamparado. No tardó en moverse como pez en el agua. A Paz lo conoció al final de los treinta, a su regreso de la guerra civil española. Trataba entonces a un grupo de escritores formado por Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Octavio Barreda y Agustín Lazo, quien estaba a caballo entre la literatura y la pintura. Fue amigo de las mujeres más notables de su tiempo: Lupe Marín, Maria Asúnsolo, Lola Álvarez Bravo, Elena Garro, Olga Costa, Lya Kostakovski, Carmen Barreda. Su prestigio lo cimentó en parte por los magníficos retratos de esas damas. Otro de sus círculos fue el de los exiliados llegados a México a la caída de la república española: Diego de Mesa y su familia, Maria Zambrano, Emilio Prados, José Moreno Villa, Margarita Nelken, Ramón Gaya, Gil Albert. Su capacidad de dialogar ha sido siempre asombrosa. Su pintura se enriqueció rápidamente. Forjo un estilo y lo fue afinando; descubrió nuevos espacios y midió en ellos sus capacidades. Si en sus primeros retratos, los de Guadalajara y los pintados a su llegada a México, había llegado a la forma por intuición, en una segunda fase la intuición no desapareció, pero supo apuntalarse en un mejor conocimiento del arte y de sus procedimientos. Aprendió que las grandes obras lo son cuando sus autores se han enfrentado a los grandes problemas de la forma. Al abrirse a un espacio mas amplio que incorporo a la naturaleza, las naturalezas muertas, la recreación de ciertos mitos, o a toda clase de escenarios a donde le llevaba su curiosidad, supo que lo importante no era el tema, ni los personajes, sino la manera en que se resuelve formalmente la obra, y que los errores tienden a generarse cuando una obra de arte se estudia a partir de su tema y no de sus valores estilísticos intrínsecos. Desde su llegada a México hasta el inicio de los años cincuenta, es decir hasta su viaje a Roma, produjo cuadros muy bellos, intensos, de espléndida factura. Algunos se cuentan entre los mejores de su obra. Las niñas muertas, desde la mas patética, la de 1938, parecida a una figura de cera oscura, con algodones en las fosas nasales, con un fondo de manos que detrás del cuerpo yacente sugieren señales esotéricas, hasta las otras niñas, también muertas, pero envueltas en blanquísimas sabanas, en velos delicados y en lujosos arreglos floridos donde juegan cándidamente los ángeles, o los retratos que abundan en ese periodo, el de Isabela Corona de 1939, el de Xavier Villaurrutia de 1940, los dos de Maria Asúnsolo, uno de 1941 y otro de 1949, una negra de Alvarado, una figura espléndida de 1943 y .dos retratos de antología, para mí los mas bellos de esa época, el de Lola Álvarez Bravo y el de Lupe Marín, ambos de 1945, y el de Diego de Mesa con un perro, de 1948. Esos cuadros, y otros que tienen un fino toque escénico, como La novia vendida y Recreo de arcángeles, ambos de 1943, La mascarada, de 1945, El rapto de Europa, de 1947, y las varias apariciones de niñas con juguetes, con flores y frutas, con un polio, lo convirtieron en uno de los pintores prestigiados del país. No logro esa posición porque sus retratos fueran magníficos estudios de carácter, o porque sus hermosas escenas recreen atmósferas típicamente urbanas o exóticamente tropicales. Todo eso es cierto, claro, pero el alto nivel artístico resulto de otras circunstancias. Soriano sabe que un cuadro como el de esa niña inocente a quien la muerte arrebato prematuramente, o una joven de naturaleza fuerte en Alvarado, o una coreografía de arcángeles barrocos, o un conjunto de damas angustiadas y hermosas y hombres que emanan inteligencia y carácter, todo eso, a fin de cuentas, no es sino un pretexto, una ocasión de recrear la realidad, la suya, la que ve su ojo de pintor, una fuente de energía para alcanzar significación artística. “Debemos recordar que un cuadro antes de ser un caballo o una mujer desnuda es esencialmente una superficie recubierta de colores dispuestos en un orden adecuado”, dice Maurice Denis. Marangoni, en su obra Saber ver nos ofrece un ejemplo extremo de la subordinación del tema a las necesidades de composición de un artista: Como es sabido, el Veronese en su gran tela La cena en. casa de Leui, por haber pintado al lado de la cabeza de Cristo la de un moro fue acusado al Tribunal de la Inquisición por haber ofendido a la Religión, y él se excuse diciendo con la mayor sinceridad que había tenido necesidad de una mancha oscura -la cabeza del moro- al lado de una clara -la cabeza de Cristo- para entonar el cuadro. En los primeros cuadros que pinto al llegar a la capital, Soriano resalta una crispación de línea y color. Los contornos de sus retratos son excesivamente hieráticos, como si fueran grabados en metal. Trata de cerrar los limites de cada rasgo, tanto en las personas como en las flores de sus naturalezas muertas. Xavier Villaurrutia comentaba que Soriano no pintaba sus retratos sino que los esculpía. Con el tiempo fue renunciando a esos efectos. Su pintura comenzó a apaciguarse, a cobrar ligereza, luminosidad y, sobre todo, movimiento. Al mismo tiempo que sus formas se descongelaban su composición se volvía mas y mas compleja. Cada pincelada tenía que componer, cada detalle debía ser absolutamente necesario al conjunto. Pongamos como ejemplo la estructura formidable de La negra de Alvarado, el retrato de una muchacha sencilla del trópico. La figura es contundente, y su perfección depende de la composición, de la distribución del color, del lugar que el cuerpo ocupa en la tela y de una luz que parece emanar del propio cuerpo de la joven. Es una obra de intensa laboriosidad, pero a primera vista nada de eso se percibe, porque el pintor ha sabido ocultar todas las costuras. Cada centímetro de esa pintura es obra de la composición, de contrastes de luz y de sombra, de la armonía entre las manchas de color, y también de un juego audaz entre tonos fuertes y apagados. Un año después, en 1945, pinta los retratos de dos de sus diosas tutelares, Lola Álvarez Bravo y Lupe Marín, y después el de María Asúnsolo. Los tres muestran la plenitud de sus facultades. La organización estructural de cada uno es notable. Hay que recordar que es muy joven, tiene apenas veinticinco anos cuando pinta a las dos primeras amigas y veintiocho cuando termina el retrato doble de Maria Asúnsolo, donde una hermosa mujer y también una niña que son la misma María aparecen envueltas en delicadas tonalidades de grises y rosas. En esos retratos se descubre la facilidad con que el pintor puede transitar de la antigüedad clásica a la modernidad. Hay un dejo renacentista en esas tres obras perfectas que él logra armonizar con su propio tiempo. Cuando en 1952 Juan Soriano viaja a Roma, tiene apenas treinta y dos años y es ya uno de los pintores mas prestigiados del país. Lo que no sabe aun es que esta a punto de dar el mas grande salto de su vida. 3 ENTRE ROMA Y MÉXICO. Soriano llega a Roma en 1952. Su encuentro con la antigüedad fue soberbio. Tenía treinta y dos años y una obra madura a sus espaldas. El contacto con el arte renacentista lo condujo a estilos anteriores, al preclásico, en particular al micénico, y al cretense. El contacto con Grecia fue muy intense, casi febril. En Creta volvió a descubrir el mundo y a sentirse en condiciones de comérselo. Aquellas formas arcaicas, periclitadas muchos siglos atrás, le produjeron una sensación de libertad que jamás había experimentado: En aquellos primeros descubrimientos -dice- capté la idea de ese mundo que se me revelo como nuevo y decidí plasmarlo con mucha libertad, tanto en la forma como en los colores. Tal vez por eso llegué luego a lo abstracto, puesto que la abstracción esta siempre a un paso del misticismo de la forma, la forma en si, la forma libre que sugiere la transformación de una montaña en un caballo, del caballo en árbol, del árbol en rehilete. Puede ser por un abandono al placer del dibujo; uno es omnipotente cuando dibuja, porque de una línea puede surgir un ojo, una zorra, el sol, un abismo. Todo entonces se vuelve germinal. En ese año pinta dos autorretratos impresionantes, que difieren significativamente de su pintura anterior. Son imágenes severas de si mismo, desprovistas de los atributos emocionales y afectivos que tenían sus anteriores autorretratos. Estos, los de Roma, se ciñen a lo mas estricto y esencial de la persona, sobre todo a la estructura o sea del rostro. El primero nos muestra a un hombre atónito, un sonámbulo, un solitario anclado ante el umbral de una tierra de nadie, un ser espectral que ha abandonado su clan para errar por tierras ignotas, en busca de un mundo-otro. Los colores del forastero son grises, verdosos, levemente violáceos, desteñidos y luidos para corresponder a su figura. En el segundo, Soriano se autorretrata en el acto de pintar un viejo árbol nudoso con una rama frondosa. No esta ante un caballete pintando al árbol, ni la escena se refleja en ningún espejo, como es habitual. En el cuadro, el pintor, un Soriano severo y concentrado, y el árbol supuestamente pintado por él, son puramente sujetos de la trama, el acto de pintar es una situación imaginaria. El tono espectral ha desaparecido, el verde aparece en los ojos y la camiseta del pintor y, sobre todo, en el follaje que recubre la rama, la misma que le aproxima un fruto de indudable carácter fálico. Uno piensa en la sexualidad, pero en la sexualidad de un asceta. Parecería que esos cuadros son el adiós al mundo que el artista acaba de dejar y el inicio de otro que esta por descubrir. Se presiente en el aire un tiempo de prodigios. Un viaje a Creta acelero su transformación interior y le abrió las puertas a otro espacio: el de la libertad. En efecto, entre 1954 y 1956 produjo cuadros radiantes, de colores muy vivos, cuadros libérrimos, solares, intensos y a la vez regocijantes. De las grandes obras del periodo sobresalen La madre y La vuelta a Francia, de 1954, varias versiones cromáticas de un Apolo y las musas, de 1954 y 55, Retrato de una filosofa, un par de maravillosas calaveras de colores fosforantes, que parecerían un pregón del triunfo de la vida, y una excepcional escultura en cerámica, La ola, germen de otra vertiente en la actividad de Soriano, todo dé 1956. Basto que el joven maestro que había partido de su país con una reputación excelente, dueño de una técnica impresionantemente eficaz, se alejara de un estilo forjado durante varios años, para que se desatara una escandalosa acometida contra él y su nueva poética. Había cometido una locura, un acto autodestructivo, tirado sus atributos a la cloaca, perdido en la anarquía, decía la prensa. Se le acuso también de antipatriota por abrazar una estética contraria a la de la Escuela Mexicana de Pintura. La prensa de escándalo arremetió contra él por obsceno; su prestigiada galería, la de siempre, la de Inés Amor, se negó a exponer sus obras romanas y el público quedo desconcertado. Me parece que quien entendió mejor su metamorfosis fue Paul Westheirn, el sabio teórico alemán. radicado en México. Cuando Soriano pudo exponer al fin en una galería, Westheim comentó: “¿Qué le había sucedido? iUn hechizo, un encantamiento o, simplemente, una resurrección? La resurrección del enfant terrible que le bulle por dentro y que durante tantos años y con tanto trabajo se esforzó por acallar y hasta por asesinar un poco, y todo por el miedo de que no lo tomaran en serio...” En efecto, Soriano había resucitado, había encontrado su verdadero ser y eso lo colmaba de alegría. Pintar significaba descubrir una realidad más real que ninguna otra. Soriano ha defendido su derecho a creer que la realidad sea la madre de todo aquello que tenga valor en la vida. El sueño es realidad, la imaginación es realidad, lo demás son palabras. Los cuadros pintados en Roma surgieron desde una perspectiva de inocencia. “En esa época sentí que me descubría a mi mismo y que descubría al mundo.” Los colores fundamentales fueron entonces el amarillo y en menor medida el azul: el sol, el mar y el cielo. El color alcanzo su máximo brillo, y permitió que sus cuadros fueran ferozmente permeados por la luz. Exploró sin inhibiciones los colores y las relaciones que pueden establecer entre si. El renovado artista logro contrastes mas efectivos e inesperados a través de un sistema polifónico de combinaciones cromáticas, que jamás se había atrevido a emplear en México. Matisse, al final de su vida, comento que su camino hacia la creación y dentro de la creación “no había sido sino una búsqueda de nuevos medios expresivos para liberarse de la imitación de la naturaleza. La exactitud no es la verdad. No puedo copiar la naturaleza, sino interpretarla y subordinarla al espíritu del cuadro. Pero soy consciente de que aun apartándose de la naturaleza un artista debe estar convencido que procede así, solo para obtener una naturaleza más real: la realidad lo es todo”. Una pieza fundamental entre la producción romana es La madre. “Acercarse a ese cuadro produce un escalofrío”, dice José Miguel Ullán. La madre de Soriano es un fetiche, un tótem, la fuente eterna de la vida; posee grandes atributos y sin embargo produce miedo. Es un óleo casi enteramente amarillo con un subfondo rojizo. Una figura esta centrada en una habitación; sus caderas son inmensas y en ella se destacan los huesos ilíacos. Encapsulados en las caderas, los huesos forman una segunda cara, mayor que la auténtica; y la boca en ese rostro es a la vez el sexo de la figura entera. Esta relacionada con las deidades arcaicas de la Hélade que representaban a la Gran Madre Universal. “Poseen todos los poderes de la serpiente: la profecía, la fecundidad y la fertilidad -dice Soriano-. La madre que pinte no tienen ni ligereza ni la alegría de las diosas micénicas. A los mexicanos todo se nos vuelve grave, tal vez sea por la herencia española o por la azteca, doblemente tétrica, quizás por la conjunción de ambas. Lo que le da cierta alegría a mi figura es el color amarillo dorado; todo en ella alude a una aurora realmente luminosa.” Ese óleo que oscila entre la figuración y lo abstracto es el preludio de la siguiente etapa del pintor. Portento de ese periodo es también La ola, una pieza de cerámica de carácter mas bien abstracto, como todo lo que hace en esos años. Es una pieza con una base fuerte y que termina en movimientos circulares, casi cifrados, como algunos fetiches esotéricos de composición perfecta. Su fuente es prehistórica, es el núcleo inicial de una de las vertientes actuales del maestro: la escultura. El paso a la abstracción “dura'“, al lienzo que ha abolido por completo la figura se produjo de modo natural, y, en su caso, nació como la conclusión de un estallido de libertad y de inmensa fe en la pintura. Su fervor por la composición encontró en esa corriente un cauce próximo a su temperamento. Hacia el final de los sesenta, empezó a decaer ese entusiasmo. Comenzó a perder tensión en lo que hacia y temió que su trabajo se transformara en mera decoración. El primer paso de una despedida constituye uno de los momentos de apoteosis del pintor: la exposición de imágenes de Lupe Marín, en 1963. Lupe fue una de sus primeras amigas entrañables en México. Su figura, su personalidad, su independencia, su mezcla de refinamiento y ferocidad, su lenguaje, sus arrebatos de firmeza, su arrogancia, sus contradicciones, su excepcional elegancia, su vida entera, lo había deslumbrado. “Para mí -dice Juan-, Lupe era todo lo contrario a las niñas que yo pintaba cuando la conocí. Siempre la vi como a una especie de Circe, era lo arcano, era Hécate.” La preparación de esa muestra le llevó tres años, y cuando se abrió suscite pasmo y admiración. Fue una muestra consagratoria. Pinto muchos cuadros, algunos enormes, y centenares de dibujos, de esbozos, de apuntes. En la ejecución de esos retratos, Soriano resumió su pasado entero: la perfección de los retratos de anos anteriores y la libertad descubierta en Roma. El resultado fue deslumbrante y constituye uno de los grandes hitos de la historia plástica mexicana. Del día en que hizo su primer viaje al día en que inauguro la muestra con los rostros de Lupe Marín, pasaron poco mas de diez años. En esa década, Soriano descubrió zonas profundas de su interior que ignoraba. Refrendo una norma que él se había impuesto desde siempre, la de que un artista debía ser fiel consigo mismo y no a lo que los demás querían que fuera. Pero para ser fiel, y eso lo aprendió en Roma, debía conocerse y también conocer su entorno, y el universo entero si era necesario. Su itinerario en esos anos fue impresionante por su diversidad. Liego al informalismo mas radical, se entusiasmo con él, pero cuando lo juzgo necesario volvió a formas conocidas. Guando en 1962, los críticos, los galerista, sus amigos y viejos admiradores se convencieron de que Juan era excelente en la abstracción, y que no había perdido su talento, sino por el contrario, lo había ampliado, él abandonaba la aventura. En la serie de Lupe Marín las formas provienen de modo muy directo de la abstracción, pero la figura no queda eliminada, mucho menos la de Lupe Marín, cuya imponente presencia no hubiera permitido esa omisión. Volvió al canon, si, pero no para enclaustrarse en él. Quien ahora marca las reglas y las fronteras es, desde luego, el pintor. 4 ENTRE MÉXICO Y PARIS. Lo demás ya es sabido. Soriano a sus ochenta años vive en una actividad constante que abrumaría al mas fuerte, a él no porque es un titán. A partir de 1976 vive entre Paris y México. Se mueve con espléndida libertad en sus terrenos. Cuando veo algunas de sus obras recuerdo una línea de Luis Cardoza y Aragón: “El cuadro de Soriano solo quiere ser cuadro, por sus propios medios estrictos.”' Los mejores oleos de estos años están rodeados de un halo poético que me hace recordar la pintura de Giorgione. Parecería que la forma clara y precisa del dibujo, la armoniosa composición de los espacios y la perfección del color fueran tan evidentemente puros solo para ocultarle al crítico y al espectador con esas virtudes un misterio. Todo parece claro porque uno de los efectos más elegantes tanto en el arte como en la vida lo constituye la ocultación de cualquier efecto. Matisse consideraba que la mayor marca de perfección en un pintor es presentarle un trozo de naturaleza absolutamente imposible y hacerle sentir al critico mas cáustico que lo que veía era un paisaje perfectamente normal. Si tuviera que nombrar algunas obras maestras del Soriano último, enlistaría: Paisaje de Obersdorf, 1975, Retrato de Marek Keller, î976, Amanecer, 1977, La visita azul, 1978, La muerte enjaulada, 1983, El florero, 1984, La palmera, 1984, y Mirando al mar, 1985. Desde que conozco a Juan Soriano le he oído decir que le gustaría volver a hacer escultura, pero que no era nada fácil. Lo ha logrado y es la actividad en la que mas se ha interesado durante los últimos quince años, sobre todo en la creación de piezas monumentales. La ola, la enigmática pieza en cerámica que hizo en Roma en 1956, de cuarenta y cinco por veinticinco centímetros, se ha transformado en una ola de bronce de siete metros. Buena parte de las esculturas en cerámica que presente en la Galería de Antonio Souza, en 1959, se han convertido también en piezas de gran tamaño. Pero no solo ha transformado a escala mayor piezas hechas antes en formato pequeño, sino trabaja en esculturas nuevas sobre nuevos proyectos. “En este periodo de mi vida me siento aún con interés suficiente para emprender experiencias que no conocí en el pasado.” Ya Octavio Paz celebraba en 1954 las mutaciones del espíritu de su amigo: “Ha descubierto el viejo secreto de la metamorfosis y se ha reconquistado.” |
| |
|
|
|